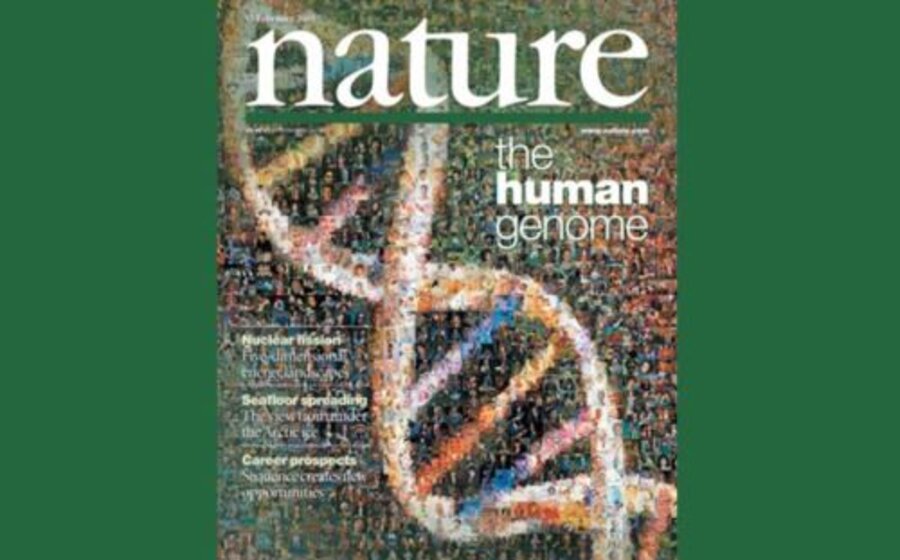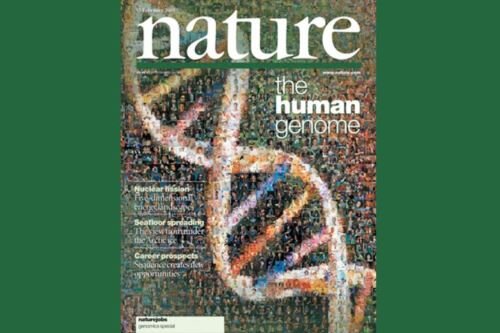¿Cómo funciona la ciencia profesional? (parte I)
Gabriel Francescoli
Contenido de la edición 05.06.2023
En esta columna hemos hablado de Etología y Biología en general, pero pocas veces (o ninguna) antes hemos hablado del funcionamiento de la ciencia; al menos no de las Ciencias Biológicas en general.
Creo que puede ser interesante saber las etapas por las que pasa un trabajo científico antes de ser difundido en forma de publicación científica, ya que eso condiciona los contenidos que "salen a luz" y son compartidos por la comunidad científica, y que llegan a ser difundidos en las columnas y publicaciones de divulgación.
Para empezar, en la ciencia "profesional" y entre los que vivimos de esto existe una máxima que dice (en inglés, obviamente) "publish or perish". Esto significa, casi literalmente, "publicar o perecer", e indica que en ciencia los resultados de nuestras investigaciones deben ser "validados" por la publicación en revistas y libros científicos que permitan su difusión hacia los colegas y la sociedad.
Esa validación, según el sistema actualmente imperante, se da a través de la "revisión por pares", o sea que los artículos que se envían a publicar son revisados por "referees" o revisores que normalmente son colegas que trabajan en el mismo tema o campo de que trata el manuscrito, o en campos cercanos y afines. Vale la pena notar que esta revisión es previa a la eventual publicación y que ella depende de la opinión de los revisores y del editor o editor asociado de la revista en cuestión.
Las revistas o "journals" científicos son variables en el tipo de temas que abarcan, y muchas se abocan a determinadas áreas o disciplinas particulares, y a veces a campos más estrechos aún dentro de cierta disciplina, pero también existen algunas más generales. Entre estas últimas se cuentan las muy famosas Nature y Science, que son muy reputadas (aunque eso no significa que sean infalibles) y publican trabajos de muchas disciplinas diferentes en un mismo número.
Para los científicos profesionales, la necesidad de publicar viene dada porque esa es una de las formas (quizá la principal) de medir su productividad y su trabajo, y es un factor importantísimo a la hora de que los mismos sean renovados en sus cargos o compitan por fondos para sus investigaciones, a la vez que influye sobre su "reputación" como científicos en general y como especialistas, frente a sus colegas, en determinada área.
Esto, a su vez, les permite mantenerse en sus cargos o subir en sus posiciones institucionales, ganar más recursos para sus investigaciones, atraer más estudiantes para que colaboren en sus proyectos y se formen con ellos, participar con más autoridad como revisores de trabajo, etc.
De aquí se deduce la importancia de las publicaciones para los científicos y sus carreras, como también qué tan influyentes sean sus ideas en la disciplina en la que trabajan y cómo estas afecten al campo en el que se desempeñan y, eventualmente, a la sociedad en general.
Además, debemos señalar que cuanto más prestigiosa sean las revistas en las que publican sus trabajos (prestigio que se mide por la cantidad de lectores potenciales a los que llegan, por su trayectoria y "reputación" científica) mejor considerados estarán los científicos que allí publican. Por ello es que existe la "revisión por pares", ya que no todos los trabajos que se envían a determinada revista son aceptados para ser publicados, dependiendo de esa revisión.
La revisión puede encontrar defectos y problemas, tanto de tipo científico como de redacción o inteligibilidad, y esos problemas pueden ser salvados (con lo que el artículo quizá llegue a publicarse después de modificaciones y una nueva ronda de revisión) o puedan ser rechazados de plano. O quizá se le sugiera al autor o autores que esa revista no es "apropiada" para ese trabajo y que deberían enviarlo a otra; esto en base a criterios que no siempre son claros y que dependen muchas veces de que ciertos temas son más importantes que otros en determinados momentos (y por eso las revistas aceptan más manuscritos de esos temas y no de otros, aunque todos fueran publicables en el área temática que abarca la revista), o en base a criterios "comerciales" determinados por las editoriales científicas que publican esas revistas, que generalmente imponen (especialmente en revistas muy reputadas y que por eso reciben muchas propuestas de manuscritos para publicación) un cierto porcentaje de aceptación de artículos, que suele ser de alrededor del 30-40%, y los restantes "deben" ser rechazados por una razón u otra. Imagine el lector que estas decisiones son muy descorazonadoras para los autores.
A esto se suma que muchas de estas revistas internacionales (que son las más reputadas; nunca las nacionales o regionales, al menos en la mayoría de los países del tercer mundo) aconsejan a muchos autores que a pesar de que no dicen que sus trabajos sean de baja calidad, no son "aptos" para una audiencia internacional sino para una más local o regional, y les aconsejan publicar en ese tipo de revistas.
Esto no sería tan malo después de todo salvo que, en muchos países como el nuestro, esas revistas locales o regionales suelen ser poco valoradas y por ende se insta a los científicos a publicar en las otras (las internacionales), que puntúan mejor en sus evaluaciones y les dan más prestigio; eso incluso cuando la temática de los trabajos aconsejaría su publicación en una revista nacional o regional, sin considerar la calidad intrínseca del trabajo en sí.
Como el amable lector podrá deducir de lo expuesto hasta aquí, el proceso de llegar a una publicación científica que pueda ser consideradas "de calidad" y que se difunda de manera importante entre los colegas que trabajan en campos similares o afines es algo bastante complicado.
A esto se le suma que la carrera del científico en cuestión depende mucho no solo de su trabajo usual sino de estas publicaciones, que pueden "marcar" su destino a futuro.
Pero esta "carrera de obstáculos" que es el llegar a publicar un trabajo científico que sea bien valorado y difundido (y recuerde el lector que eso no depende solamente de la calidad intrínseca del trabajo en sí, sino también de dónde se publica) no termina aquí.
El resto del proceso que tiene que ver con los requisitos para publicar, las revisiones, los "derechos" de autoría, los costos de publicación, etc. (que hacen más al "negocio" de las editoriales científicas y menos a la ciencia en sí) lo veremos en un próximo artículo.

GABRIEL FRANCESCOLI
Doctor en Biología, exencargado de la Sección Etología de la Facultad de Ciencias
(Las opiniones vertidas en esta nota son de exclusiva responsabilidad del autor y no comprometen a la institución en la que se desempeña)
Imagen: portada de la revista Nature/captura