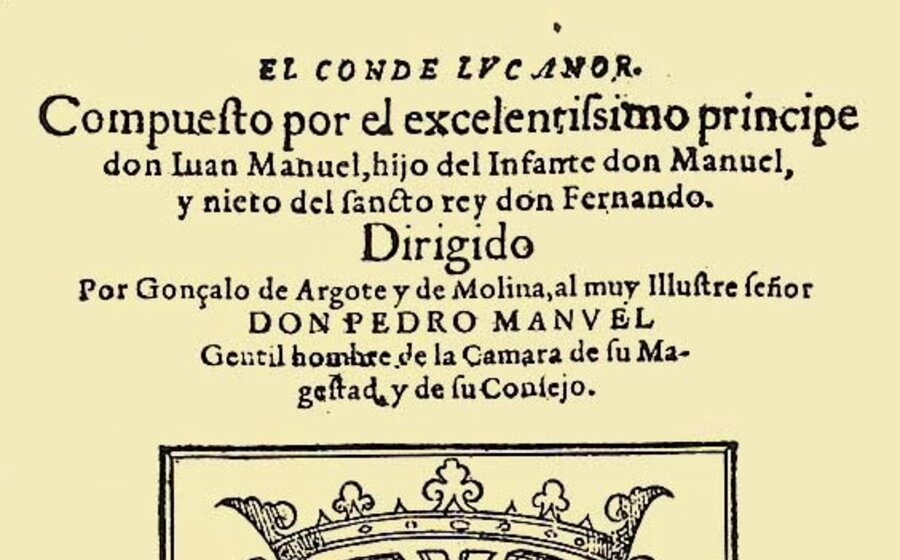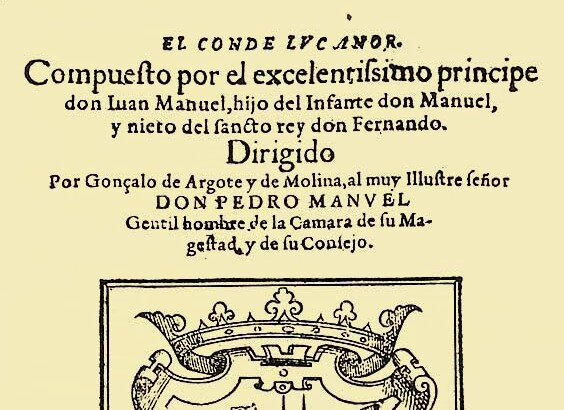El Conde Lucanor y su huella en la literatura y la vida
Alejandro Carreño T.
La gracia de los clásicos es que nunca dejan de ser clásicos. La compleja semántica del término "clásico", nos obliga a definirlo con alguna precisión para evitar disgregaciones innecesarias de su comprensión en esta columna.
Contenido de la edición 27.04.2022
Remitimos, en consecuencia, a la tercera definición de la RAE: "Dicho de un autor o de una obra: Que se tiene por modelo digno de imitación en cualquier arte o ciencia". EL libro de los enxiemplos del Conde Lucanor, simplemente conocido como El Conde Lucanor, es exactamente eso: una obra que, por un lado, señala los orígenes del cuento en España como género literario en plena Edad Media, y de otro lado, los siglos lo convirtieron en un modelo vigente hasta nuestros días (el lector puede consultar la obra completa en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-conde-lucanor--0/html/00052e2a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_1.html#I_1_).
Y de siglos sabe El Conde Lucanor, pues se escribió entre los años 1328 y 1335, diez antes del Decamerón de Boccaccio, escrito entre 1348 y 1353, otro libro considerado desde siempre como un clásico. Con él se inicia "en España y Europa la prosa de ficción en lengua vulgar", nos dice Juan Loveluck en el Prólogo de la obra publicada por Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1956 (versiones antigua y moderna). Por cierto, el término "vulgar" del latín vulgaris, no se entendía en la época de don Juan Manuel como comúnmente hoy se entiende la expresión, con fuerte carga semántica peyorativa, sino simplemente vinculada con el vulgo, como de hecho lo señalan las dos primeras expresiones de la RAE. Y "vulgo" significa: "Común o conjunto de la gente popular" y "Conjunto de las personas que en cada materia no conocen más que la parte superficial". La "lengua vulgar", en consecuencia, era la hablada por el pueblo, derivada del latín vulgar, a diferencia de la lengua de los letrados que hablaban y escribían el latín culto.
Estas vueltas que nos hemos dado en torno al término "vulgar" han sido algo molestas pero necesarias, pues El Conde Lucanor es esencialmente una obra didascálica, escrita por lo tanto en un lenguaje que estuviese "al alcance de todos" y no solo de los letrados: "más que llegar a los letrados, querría descender a los humildes, a los necesitados de consejo", nos dice Loveluck en el citado Prólogo. Y así está escrito en el Anteprólogo del Libro de los cuentos del Conde Lucanor y de Patronio: "Por ello escribió todas sus obras en castellano: esa es señal cierta de que las compuso para los legos y seres de no mucho saber, como es él. De aquí en adelante se inicia el prólogo del Libro de los cuentos del Conde Lucanor y de Patronio (El Conde Lucanor). Escribió en "romance" para los legos y no para gente culta como él.
La "vulgaridad" de la lengua escogida tiene que ver con el carácter didáctico de la obra compuesta de cincuenta y un ejemplos llamados también apólogos o fábulas, de variada extensión y con una estructura común a todos ellos: el conde le presenta a su criado, Patronio, un problema normalmente de tipo moral; Patronio le narra un cuento que ilustra el problema planteado por su señor. Es el ejemplo propiamente tal. Por último, el relato termina con un dístico que es la moraleja que se desprende de la historia, menos en los cuentos III ("Del salto que dio en el mar el rey Ricardo de Inglaterra, contra los moros") y IV ("De lo que dijo un genovés a su alma en el momento de morirse"). Pero la edición de Biblioteca Hermes-Clásicos Castellanos que revisaremos más adelante, solo reconoce cincuenta ejemplos.
Del mismo modo que en Las mil y una noches hay un hilo conductor que es Scherezade narradora, quien sagazmente articula cada una de las historias de manera que continúe en la siguiente, y así sucesivamente hasta la última noche, en que el rey decide perdonarle la vida, en El Conde Lucanor, don Juan Manuel deja el hilo conductor en manos de un hombre ilustre y su criado, quienes, mediante el diálogo, van enlazando los distintos relatos que dejan una enseñanza al lector. Algunas de estas fábulas, como la XI, por ejemplo, "De lo que sucedió a un Deán de Santiago con don Illán, el mago Toledo", o el relato XXXII, "De lo que sucedió a un rey con los malandrines que tejían". O el cuento XXXV, "De lo que sucedió a un hombre que se casó con una mujer dura y de mal carácter", han dejado su huella indeleble en la literatura de otros autores y en la propia realidad política y social que vivimos.
El último de los apólogos mencionados, el XXXV, fue el modelo de Shakespeare para su famosa comedia La fierecilla domada (1593-1594). Es cierto que hay diferencias notables entre ambas obras, pero el argumento original, la mujer odiosa y malhumorada que ahuyenta a sus pretendientes, no obstante el deseo de su padre de casarla, está tomado del apólogo que comentamos. Además, el dístico-moraleja, "Si desde el comienzo no muestras quién eres, nunca lo podrás después cuando quisieres", es una lección de vida en todas las épocas, en cuanto a mostrarse la persona como un ser humano auténtico desde el comienzo de cualquier relación.
Por su parte, la fábula XI la encontramos hasta en las redes sociales: "Al que muchos ayudares et non te lo conosciere, menos ayuda habrás desque en grand honra subiere". El dístico-moraleja es toda una lección de vida para aquel que socorre a alguien que escala posiciones con la promesa de devolverle la mano, pero a medida que mayor es su posición, mayor es el olvido de la promesa. Exactamente lo que ocurre con D. Illán y las promesas del deán que nunca se cumplen. No dejen de saber qué aconteció con el deán. Esta historia la retoma nada menos que Jorge Luis Borges en el cuento "El brujo postergado" (Historia Universal de la Infamia, Obras Completas, Tomo I, Emecé Editores, 1996). Al final del cuento Borges escribe: "Del Libro de Patronio del infante don Juan Manuel, que lo derivó de un libro árabe: Las cuarenta mañanas y las cuarenta noches". Vale la pena cotejar la figura del papa en ambos relatos. La invitación queda hecha para que disfruten la lectura de estas historias separadas por tantos siglos en el tiempo, pero que dan cuenta de la continuidad del relato de un autor clásico de la literatura española, en otro autor que ya es un clásico de la literatura de nuestro tiempo.
Ahora bien, el ejemplo XXXII está presente en cualquier rincón de la tierra en el que las personas hayan perdido su capacidad de reflexionar según sus convicciones, y se sumen sumisamente al vox populi "para evitarse conflictos": el rey ha sido engañado por unos pillos que le hacen creer que le han tejido una ropa maravillosa que solo quien es hijo del padre que dice ser, puede ver. El rey no ve nada, pero nada dice por temor a perder su reino al no ser "hijo de su padre". Y sus ministros tampoco ven nada evidentemente, pero encuentran maravillosa la ropa del rey por temor al castigo. Lo mismo el pueblo que lo ve desnudo y calla. Hasta que un negro, que nada tiene que perder, le dice a Su Majestad que simplemente anda sin ropa. En la vida social y política de las sociedades de todas las épocas, el cuento XXXII vive y revive en un eterno proceso de Ave Fénix. Y la literatura que se alimenta de la vida cotidiana del mismo modo que esta se alimenta de la literatura, también ha recogido el relato del infante don Juan Manuel, como el cuento de Hans Christian Andersen, El traje nuevo del emperador (1837). Interesante el hecho de que, en ambas historias, quien desnuda la idiotez del rey sea un personaje sin ninguna trascendencia social: un negro en el apólogo XXXII y un niño en la historia de Andersen, que nada más simboliza la pureza de la inocencia; la verdad indiscutida que nadie se atreve a denunciar a pesar de la evidencia, sobre todo cuando ella es sustentada por el poder político.
Hemos hablado de tres cuentos específicamente, pero cualquiera de ellos le dejará una enseñanza al hombre de hoy, porque sin importar la época y sus razones políticas, sociales y culturales en que fueron escritos los 51 apólogos, el hombre y sus vivencias esenciales son las mismas, así como sus defectos y sus cualidades. Hoy también se dice, y se canta, que el bien triunfa sobre el mal y que todos necesitamos de los buenos consejos de alguien. Anímese usted, lector, y tome uno de estos ejemplos al azar. Le aseguro que, sin duda, en algún momento del relato se encontrará a sí mismo en medio de la narración.
Esa es la virtud de los clásicos: hacernos parte de sus inquietudes y propuestas intelectuales, y que reflexionemos sobre ellas: "Este mostrarnos las realidades íntimas de los seres [...]; es observación de los modos de existencia a su alrededor y configuración del mundo del detalle con lo consuetudinario, lo cercano y lo padecido. El valor costumbrista de los cuentos es grande" (Juan Loveluck, Prólogo). A través de estos relatos costumbristas nos acercamos a la sociedad de las primeras décadas de la época cuatrocentista cuyo retrato, como dice Loveluck, nos acerca a lo "anecdótico cotidiano" que humaniza la narración y la proyecta a todas las épocas. Los dísticos que cumplen la función didáctica, la moraleja del relato, resumen la condición humana de los apólogos, como este del cuento XXIX; "De lo que sucedió a una zorra que se tendió en la calle haciéndose la muerta": Soporta los daños cuanto pudieres, pero solamente los que debieres. Nosotros hoy decimos: "de todos los males, el menos malo". El Centro Virtual Cervantes lo presenta como Del mal, el menos (cuando se sufre un descalabro hay que intentar perder lo menos posible), tal como lo hace la zorra del relato y lo hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana.
O la moraleja del cuento XXXIX "De lo que sucedió a un hombre con las golondrina y los gorriones": Si varias contiendas hubieres de sostener, enfrenta al más cercano sin mirar su poder. El conde tiene dos vecinos odiosos; a cuál enfrenta primero, al más cercano o al más lejano. ¡Quién no ha tenido, y tiene, vecinos odiosos!
Ahora bien, la historia del libro y sus diversas ediciones a partir de la editio princeps a cargo de Argote de Molina en 1575, revela la importancia que la obra tuvo en su tiempo, así como su influencia en la escritura de otros textos clásicos de épocas diversas. Pero del mismo modo, la vigencia de sus ejemplos en la vida cotidiana de las diferentes sociedades que transitan y han transitado por la historia de la humanidad. El primer lugar que guardó El Conde Lucanor y las otras obras de Juan Ruiz, fue el monasterio de los dominicos que el propio autor fundó en Peñafiel: "Estos libros están en el monesterio de los frayres predicadores que el fizo en Pennafiel" (Prólogo). Y así lo hizo para advertir a sus lectores que cualquier error que encontrare en sus obras, no es su culpa sino de quienes lo han copiado: "que si fallaren alguna palabra mal puesta, que non pongan la culpa a el, fasta que bean el libro mismo que don Johan fizo que es emendado en muchos logares de su letra" (Prólogo). Juan Ruiz está consciente de que los copistas cometen errores al transcribir los textos originales, y no quiere simplemente cargar con la culpa de las posibles faltas, lo que demuestra el sentido de la responsabilidad del escritor frente a su obra y su propio prestigio de hombre de letras. Sin embargo, "ese manuscrito que contenía la producción manuelina [...] se ha perdido. Por lo cual conocemos El Conde Lucanor y otras obras a través de copias que no siempre han de reflejar, desde el punto de vista material, lo que el nieto de San Fernando quiso decir" (Prólogo). Los manuscritos que se conocen de El Conde Lucanor contienen, en consecuencia, estas fallas textuales, muy a pesar de la preocupación que tuvo su autor de velar por la calidad y perfección de sus escritos. El más importante de estos códices, el único que contiene la obra total de don Juan Manuel, se conoce como "S", su antigua signatura en la Biblioteca Nacional de Madrid, o bien con la signatura actual: ms 6376. Ese códice es posterior al principal perdido y fue tomado como base por el estudioso alemán Hermann Knust para su edición de la obra, considerada la más rigurosa y tomada como modelo para la edición de la Editorial Universitaria que nosotros utilizamos.
Esta edición contiene 51 ejemplos o cuentos que corresponden a la Primera Parte de la edición, pero Juan Loveluck advierte que "Menéndez Pelayo ponía en duda que el último de la colección fuese del autor de los restantes, de la más variada extensión y procedencia" (Prólogo). La Segunda Parte: "Razonamiento que faze don Johan por amor de don Jaime, Señor de Xérica". La Tercera Parte: "Escusación de Patronio al Conde Lucanor". Cuarta Parte: "Razonamiento de Patronio al Conde Lucanor". Quinta Parte que no tiene título específico y se refiere a ella como "Quinta Parte del Libro del Conde Lucanor et de Patronio". La edición contiene, además, una Versión Moderna del texto a cargo del prologuista.
Pero la edición de la Biblioteca Hermes-Clásicos Castellanos, Madrid, 1998, a cargo de Agustín Sánchez Aguilar, que citamos en algún momento, solo contiene 50 ejemplos y no considera las otras partes señaladas en la edición de la Editorial Universitaria. Tampoco la versión antigua de la obra. La razón de Sánchez Aguilar para justificar su propuesta académica es la siguiente: "De acuerdo con una tradición textual que tal vez se remonte a los mismos años de don Juan Manuel, edito únicamente el Libro de los ejemplos; he prescindido del cincuenta y uno, pues me convencen los argumentos de quienes lo han negado al autor de los otros". Del mismo modo que Juan Loveluck, Sánchez Aguilar ha tomado como base el manuscrito 6376 de la Biblioteca Nacional de Madrid, conocido como "S" que, como afirma: "he enmendado con las lecturas de otros testimonios". Y ha recurrido para ello "al aparato crítico de la edición de Guillermo Serés (Barcelona, Crítica, 1994)". Así mismo, el editor ha aceptado las indicaciones de Alberto Blecua en su libro La transmisión textual de El Conde Lucanor (Universidad Autónoma de Barcelona, 1980): "De acuerdo con las conclusiones de este último, he suplido la pérdida del folio 160 de S con el manuscrito 18415 de la Biblioteca Nacional de Madrid (G)". La edición de Biblioteca Hermes-Clásicos Castellanos está dirigida a jóvenes estudiantes y presenta una rica anotación al pie de página que ilumina el contenido de la obra. Tiene, así mismo, una ventaja indiscutida sobre la versión de Editorial Universitaria: se encuentra fácilmente en cualquier librería y, aunque es menos "compleja" por cuanto su público es el estudiante joven, me parece una edición interesante y que cumple con su objetivo didáctico-educativo.
Una última observación: se conservan cuatro códices o manuscritos que solo ofrecen el texto de El Conde Lucanor. Se conocen como M, H, P y G. Me remito textualmente al Prólogo de Juan Loveluck:
1. Ms. M: Conservado, como S, en la Biblioteca Nacional de Madrid, Sección de Manuscritos, con la signatura moderna 4236. "Letra de la segunda mitad del siglo XV.
2. Ms. H: Guárdase en la Real Academia de la Historia. Letra del mismo siglo.
3. Ms. P: Así llamado por haber pertenecido al Conde de Puñonrostro. El ms. trae, entre otras obras, el Sendebar, de tanta difusión en la época medieval. Es letra del siglo XV y se conserva en la Real Academia Española.
4. Ms. G: Encuéntrase en la Biblioteca Nacional (ms. 18.415), y se designa así por haber pertenecido a don Pascual Gayangos, editor de las obras conocidas de don Juan Manuel.
Pero usted, lector, viva El Conde Lucanor independiente de la edición que tenga en sus manos, pues todas ellas lo llevarán a encontrarse consigo mismo en algunos o varios de los ejemplos narrados. Esa es la gracia de los clásicos, la de hacernos partícipes de su obra que, en algún momento de nuestras vidas soñamos o vivimos.

ALEJANDRO CARREÑO T.
Profesor de Castellano, magíster en Comunicación y Semiótica,
doctor en Comunicación. Columnista y ensayista (Chile)