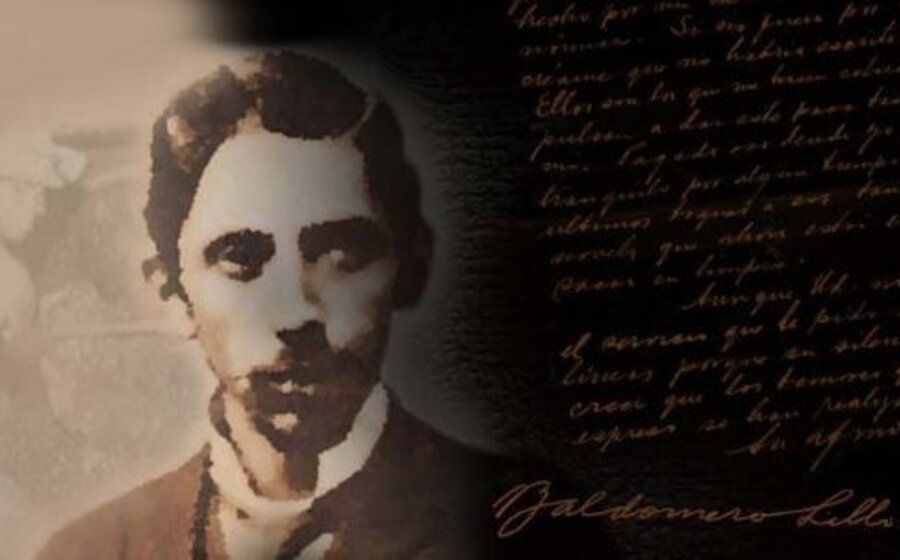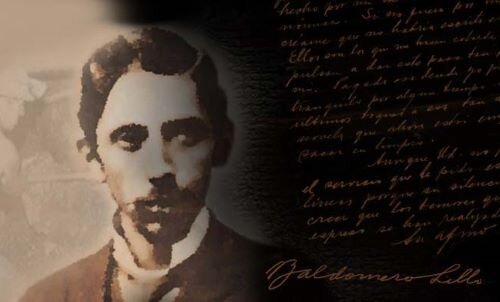Los cuentos de Baldomero Lillo
Alejandro Carreño T.
Contenido de la edición 29.09.2023
En algún sentido, el cuentista chileno Baldomero Lillo (1867-1923), es un caso semejante al del mexicano Juan Rulfo: ambos escribieron poquísimos libros, pero los suficientes para que, cada uno en lo suyo, trascendiesen más allá del tamaño de su obra.
Rulfo es uno de los nombres insoslayables del llamado Boom de la Literatura Latinoamericana, y Lillo abrió para la literatura chilena un camino inexplorado hasta ese entonces en que el drama social, morigerado por el contexto político de la burguesía dominante, era un mundo completamente desconocido para las letras chilenas: "es el hombre que nos hace volver la mirada a lo nuestro, penetrando, por así decirlo, hasta las entrañas de nuestra tierra con sus cuentos de la faena minera", comentaba el escritor y ensayista Ernesto Montenegro en un artículo publicado en la revista Babel N. 22, Santiago de Chile, julio-agosto de 1944 (citamos por Antología de Baldomero Lillo a cargo de Nicomedes Guzmán, publicada por Zig-Zag en 1955). La figura del obrero, marginada de las letras de entonces, se yergue con toda la fuerza de su tragedia humana ante los ojos desorbitados de una sociedad que desconocía su existencia. El mismo Montenegro señala: "Por primera vez la alpargata y la blusa hicieron su caminata hasta las librerías del centro para volver al suburbio cargando debajo del brazo una obra de autor nacional, sobre cuyas hojas amarillas iba estampado en letras negras: CUENTOS MINEROS". Historias que "para el resto de los hombres tienen un cariz misterioso y casi secreto".
Tiene razón Montenegro. Lo misterioso y secreto de este mundo sórdido y recóndito es para los otros, no para Lillo, que desde muy joven se impregnó de la vida miserable de los mineros trabajando en pulperías, primero en Lota y luego en Buen Retiro, cerca de Coronel, en el sur de Chile. "Hace más o menos 3O años que en el golfo de Arauco a la entrada del puerto de Coronel existía un importante puerto establecimiento carbonífero denominado "Puchoco Délano". / En la noche de un diecinueve de septiembre el mar inundó repentinamente la mina. El origen del hundimiento es todavía un misterio y la presente leyenda está basada en la tradición conservada entre los mineros". Con esta nota al pie de página de su cuento "Juan Fariña", que fue suprimida en publicaciones posteriores, se inicia la obra literaria de Baldomero Lillo. El autor lo presenta como leyenda en un certamen literario organizado por la Revista Católica en 1903. El 15 agosto de ese año Juan Fariña, que Lillo firma como "Ars", es aclamado vencedor del certamen. ¿Cuento o leyenda? En las Obras Completas, con Introducción Biográfica a cargo de Raúl Silva Castro, publicadas por Nascimento en 1968, Juan Fariña forma parte de su primer libro Subterra, de 1904. Y bajo el título, entre paréntesis, "Leyenda" (Memoria Chilena). Cuento o leyenda, "Juan Fariña" es un relato vibrante que describe minuciosamente las faenas al fondo de la mina, en cuanto la presencia del ciego minero se alza como una imagen demoniaca en la conciencia cada vez más aterrorizada de sus compañeros. ¿Tenía Juan Fariña un pacto con el diablo?
Decíamos en las primeras líneas de nuestra exposición que la obra de Lillo es escasa. En rigor se reduce a dos libros publicados en vida. Subterra fue el primero, en 1904 (Imprenta Moderna, Santiago de Chile). En su primera edición contaba apenas con ocho cuentos e incluía "Juan Fariña" con el subtítulo de "Leyenda". Sobre este primer libro, Silva Castro nos dice: "Hombres aniquilados por la servidumbre del trabajo, se muestran aquí empeñados en cumplir tareas que no les interesan, sólo para llevar a chozas malolientes el salario que apenas calmará las hambres, y cuando un accidente viene a poner fin a la vida de un padre, quedan abandonadas las criaturas y su mujer a la vagancia o a la prostitución". Este mundo de huérfanos, de viudas, de inválidos, de trabajos forzados, de miseria desoladora, en una palabra, se encontraba distante de la ciudad, ignorado por ella, los políticos y las autoridades. "Pablo se aferró instintivamente a las piernas de su padre. Zumbábanle los oídos y el piso que huía debajo de sus pies le producía una extraña sensación de angustia. Creíase precipitado en aquel agujero cuya negra abertura había entrevisto al penetrar en la jaula, y sus grandes ojos miraban con espanto las lóbregas paredes del pozo en el que se hundían con vertiginosa rapidez" ("La compuerta N.12").
La historia de Pablo, el niño de ocho años, llevado de la mano por su padre a un destino dantesco, es la narración más dramática que pueda pensarse del realismo exacerbado, de ese realismo que está más allá de la simple imitación de la realidad. Se trata, en una palabra, de un realismo que irrita, que incomoda, porque nos muestra en toda su magnitud, la sórdida naturaleza humana. Es el naturalismo como modalidad literaria. La narrativa naturalista, que Zola llama de novela experimental, está determinada por el medio ambiente o por la herencia. Es un verdadero Edipo despojado de la aureola mítica y clásica de los trágicos griegos. No se trata de un determinismo "oracular" y sí de una cruel realidad. En vez de nacer con un destino, la sociedad impone uno. No hay oráculos ni adivinos; hay sociedades corruptas que imponen al hombre un tipo de vida inhumano. Por esta razón, las clases sociales retratadas en el naturalismo son los obreros y la burguesía decadente. En "La compuerta N.12", el mundo retratado es el submundo de las minas de carbón en Chile. En la figura endeble de Pablo, el narrador deposita su punto de vista para referirnos el destino de esta gente: ser explotados hasta morir. En las palabras del padre de Pablo, el peso del medio ambiente, la presión de una sociedad que mata y, cuando no mata, destruye lo más valioso del ser humano: su humanismo. "Mi padre era minero, yo lo soy y él lo será". Pablo es sacado brutalmente de su inocencia y llevado al fondo de la mina que es la muerte, la desmoralización.
El texto nos choca por su crudeza, pero esto es justamente lo que quiere el escritor naturalista: remecernos, hacernos partícipes de una realidad que sacude las conciencias, teniendo como principios la observación y la experimentación. "La perspectiva es nueva", escribía Zola, "y se hace experimental en vez de filosófica. En síntesis, todo se resume en este gran acontecimiento: tanto en las letras como en las ciencias, el método experimental está en camino de determinar los fenómenos culturales, individuales y sociales, de los que la metafísica no había dado hasta hoy otra cosa que explicaciones irracionales y sobrenaturales" (La novela experimental, 1880). Observación y experimentación son las herramientas del escritor naturalista, y Lillo no sería la excepción. Tal como lo cuenta su hermano, el poeta Samuel Lillo: "Lo que decidió su vocación como escritor fue su observación directa de la vida miserable de los mineros en Lota. Fue un penetrante observador de la vida. No manejó grandes ideas ni filosofías y fue ajeno a toda política de partidos. Era la realidad lo que le interesaba por sobre todo. En Lota bajamos juntos a la mina. Yo sólo tres veces. El, muchas más. El vio de cerca lo que allí ocurría. Conoció la Compuerta No. 12... Lo visité en Buen Retiro" (citado por Fernando Alegría, "Introducción a los cuentos de Baldomero Lillo", Revista Iberoamericana. Vol. XXIV, Núm. 48, Julio-Diciembre 1959).
"La compuerta N.12" antes de llegar a escribirse, tuvo una versión "oral", su bautismo de fuego en frente de un grupo de escritores que se reunían en las ya lejanas y míticas tertulias literarias. Así lo recuerda su hermano Samuel: "Tenía una facilidad enorme para narrar -dice su hermano- oírlo era una cosa encantadora. Costó convencerlo de que escribiera. La idea surgió en las tertulias que había en mi casa, en las que participaban Augusto Thompson, Ortiz de Zárate, Benito Rebolledo, Magallanes Moure, Fernando Santiván, Juan Francisco González, Diego Dublé. Un día lo oyeron contar la Compuerta No. 12 y le rogaron que lo escribiera. Más tarde yo lo di a conocer. Lo leí en el Ateneo, porque Baldomero no se atrevía. Algunos dudaban de su existencia y me atribuían a mí la paternidad del cuento" (tomado del citado texto de Alegría). Con Subterra, título, como cuenta Alegría en su ensayo citado, le sugirió el poeta Diego Dublé Urrutia: "Si todos sus cuentos se desarrollan en la mina -dicen que le dijo- ¿por qué no titularlos Subterra?", la literatura chilena entraba en un mundo que le era desconocido. Un infierno de carne, sangre y carbón que alimentaba las grandes fortunas de la época, en cuanto la mina se alimentaba de la miseria humana.
Pero no todos los cuentos de la primera edición de Subterra son mineros. El último de ellos, "Caza Mayor", es la excepción. Narra la historia de Palomo, el viejo y avezado cazador de perdices y el perro Napoleón, el dogo de su patrón: "Nadie como él para distinguir entre mil la huella fresca i reciente i conocer si la pieza es un macho o una hembra, un pollo o un adulto". Y luego, cuando se preparaba para recoger su apreciada pieza: "Lanzó un grito de sorpresa i de cólera: / -jQuita allá Napoleon! Pero, ya era tarde: la perdiz a la cual la mira había atravesado el cuello, acababa de desaparecer en las fauces de un enorme perro de presa de color leonado" (Obras Completas). En ediciones posteriores aparecen cinco cuentos más, tal como se registra en las Obras Completas: "El registro", "La barrena", "Era él solo", "La mano pegada" y "Cañuela y Petaca". Me detendré algunas líneas en "La mano pegada", que aparece en la segunda edición de Subterra en 1917. Es un relato que ha hecho de su historia fantástica un mito para vivir de la mendicidad sin trabajarle un día a nadie. Un mito deshecho por la justicia que tampoco aparece tan ética, por cuanto el encargado de impartirla es otro malandro como el propio vagabundo mendicante. Don Paico, el mendigo sagaz, recorre los pueblos con su mano izquierda pegada al pecho, castigo divino por haber golpeado a su madre cuando joven:
"Oí un grito y una nube oscureció mi vista y vislumbré a mi madre que, sin soltar el rebenque, se enderezaba en el suelo con la cara llena de sangre, al mismo tiempo que me gritaba con una voz que me heló hasta los tuétanos: / "--¡Maldito, hijo maldito!". La gente le pedía a don Paico que "contara aquello". Lo que él hacía luego de comer y beber. El golpe a su madre era una respuesta al rebencazo recibido cuando se aprontaba a lanzar el tejo en el juego de la rayuela.: "ponía mis cinco sentidos para poner un doble en la raya". El castigo, divino, la mano pegada a su pecho. El cuento comienza cuando el juez y patrón, Simón Antonio, encuentra en el camino a don Paico, luego el desenmascaramiento del falso inválido y por último el severo castigo de un juez y hacendado implacable, pero también corrupto: "--¿Vinieron por las vacas esta mañana? / --Sí, señor. / --¿Y no notaron el cambio? / -Nada, señor; venían muy apurados y arrearon no más". Después de todo, quién iría a notar cuatro vacas tísicas, "metidas de sorpresa en el piño en cambio de otras sanas [...]".
Baldomero Lillo fue también un gran contador de historias cómicas. Y uno de sus cuentos clásicos de esta veta humorística es "Inamible". El cuento que, a juicio de Raúl Silva Castro, puede ser el germen de la novela de Ramón Pérez de Ayala, Belarmino y Apolonio, publicada en 1919, aparece en Subsole, pero no en la edición madre de 1907, sino que en la segunda edición publicada por Nascimento en 1931. De hecho, y de acuerdo con el artículo de Hernán Navarrete Rojas, publicado en el diario El Expreso del 7 de enero de 1999, "Inamible" se escribió en 1917, el mismo año en que la Universidad de Chile, donde trabajaba, lo jubiló por enfermedad: "Su salud empeoraba día a día, por lo que la Universidad le concede la jubilación en 1917. En tales dramáticas circunstancias escribe su último cuento, "Inamible", lleno de humor y gracia". La historia de "Inamible" puede contarse como el relato de una pregunta "a flor de boca", pero que nunca se formula por razones de "jerárquico orgullo": ¡qué diablos significa la mentada palabrita! El valor jerárquico va subiendo de grado y de tono hasta que, finalmente, la respuesta significa rehacer al revés el camino andado, con un final francamente hilarante que, por lo demás, es el tono humorístico de toda la narración: "-Cuando se me acaben, voy al cerro, pillo un animal inamible, me tropiezo con "El Guarén" y ¡zas! al otro día en el bolsillo, tres papelitos iguales a éstos". Los "papelitos" son billetes de 20 pesos; el narrador es Martín Escobar, quien ha sido encarcelado por "maltratar animales inamibles" y "El Guarén" es Ruperto Tapia, el eficiente "guardia tercero de la policía comunal", que ha prendido a Escobar por atemorizar a la gente con un animal inamible. Todo un relato de enredos y equivocaciones que, como efecto dominó, las piezas caen una tras otra y se levantan del mismo modo hasta llegar a un final feliz donde resaltan la justicia y la recompensa por la injusticia cometida desde el momento en que el guardián Tapia y su inventiva lingüística, habían condenado al pobre carretelero Martín a 20 días de cárcel: "Pero de todas sus cualidades, la más original y característica es el desparpajo pasmoso con que inventa un término cuando el verdadero no acude con la debida oportunidad a sus labios". La palabrita "inamible" fue una de sus invenciones.
La fama alcanzada con la publicación de Subterra, le abrió las puertas a Lillo al Ateneo, donde lee su cuento "Subsole", al El Mercurio de Santiago, cuya primera publicación es del 1 de junio de 1900. También se aceptaron sus publicaciones en Zig Zag, fundado por la misma empresa en 1905, donde publica los cuentos que aparecerán en 1907 en Subsole, su segundo y último libro publicado en vida del escritor. Años más tarde, y gracias al trabajo realizado por el escritor José Santos González Vera, se publica, en 1942, su libro Relatos Populares, con cuentos que más se asemejan a artículos de costumbre, que Lillo había escrito para El Mercurio con el seudónimo de "Vladimir". Evidentemente la temática Relatos Populares se aleja de los cuentos mineros de Subterra, y se enfocan en la aldea y sus costumbres, creencias, miserias y personajes variopintos, como el "Cuyanito", del cuento "La Cruz de Salomón", huaso arrogante cuyo nombre lo debía a sus tres años pasados en Argentina, huyendo de un crimen cometido a traición. El cuchillo asesino, con la marca "la cruz de Salomón", contra la cual "como se sabe, no hay quite ni barajo que valga", cobrará su venganza convirtiendo la leyenda de la cruz en una realidad sangrienta: "--¡Vaya, y que cosa más rara! Esto que a usted le parece la cruz de Salomón son las iniciales del nombre de mi padre: Honorio Henríquez..., ¡a quien mataste a traición, cobarde! / Y, veloz como el rayo, sepultó el puñal en el pecho de su dueño, que rodó bajo la silla sin exhalar un gemido".
Las Obras Completas que citamos en este ensayo, en su ADVERTENCIA DEL EDITOR, ilustra la composición del texto que el lector tendrá ante sus ojos si se anima a darle una mirada, y que nosotros sintetizamos al final de nuestro trabajo. El libro comprende además de los cuarenta y ocho cuentos, el artículo "La carga", tomado de la revista Panthesis, y una conferencia: "El obrero chileno en la pampa". Respecto de Subterra, a los ocho cuentos originales de la edición de 1904, se suman cinco cuentos más agregados por Armando Donoso, seguramente con la anuencia de Lillo. Relatos populares, por su parte, como se dijo, responde a todos los relatos agrupados por José Santos González Vera y publicados en 1942. Y con el nombre de Varios, todos los otros escritos reunidos por José Zamudio y el propio Raúl Silva Castro. Por último, esta edición de las Obras Completas reúne "los cuatro diversos títulos conocidos de Lillo de relatos basados en experiencia de la vida pampina". Ellos formarían parte de una novela, La huelga, pero que podrían ser esbozos de cuentos anunciados por Lillo en la conferencia "El obrero chileno en la pampa salitrera". Los fragmentos son los siguientes: "La calichera", publicado en Claridad, número 139, del 30 de diciembre de 1931. Se le presentaba como uno de los capítulos de La huelga. Respecto de este título, en el Boletín del Instituto Nacional, 10 de noviembre de 1940, aparece una publicación a la que Silva Castro llamó La huelga, con la siguiente advertencia: "Nos complacemos en presentar el primer capítulo íntegro y la primera carilla del manuscrito de la novela La huelga de Baldomero Lillo, merced a la gentileza de su hijo Eduardo, quien conserva estos preciosos originales". Otro de los capítulos de la proyectada novela es "En la pampa", publicado en la revista Millantún, N. 3, de noviembre de 1942. Y La huelga, publicado en Viento Sur, N.1, julio de 1954.
Sí, Baldomero Lillo se hizo famoso por su descarnada narración sobre la realidad infernal vivida por los obreros del carbón en las minas de Lota. Pero su pluma fue mucho más allá de Subterra, abarcando otras aristas de la realidad nacional y desarrollando con éxito la narración humorística, convirtiéndolo, a pesar de su corta obra literaria, un autor insoslayable en el estudio de la literatura chilena.

ALEJANDRO CARREÑO T.
Profesor de Castellano, magíster en Comunicación y Semiótica,
doctor en Comunicación. Columnista y ensayista (Chile)